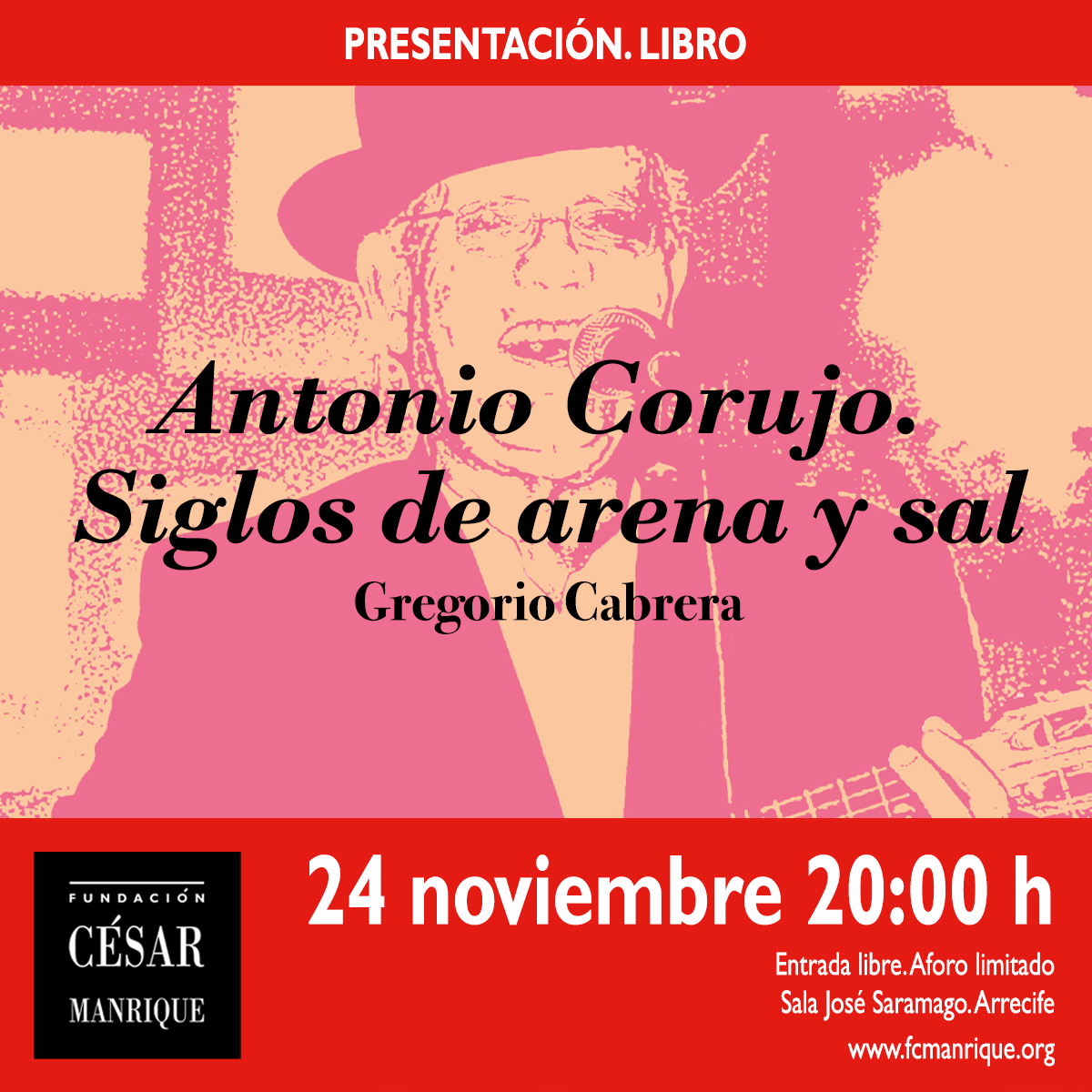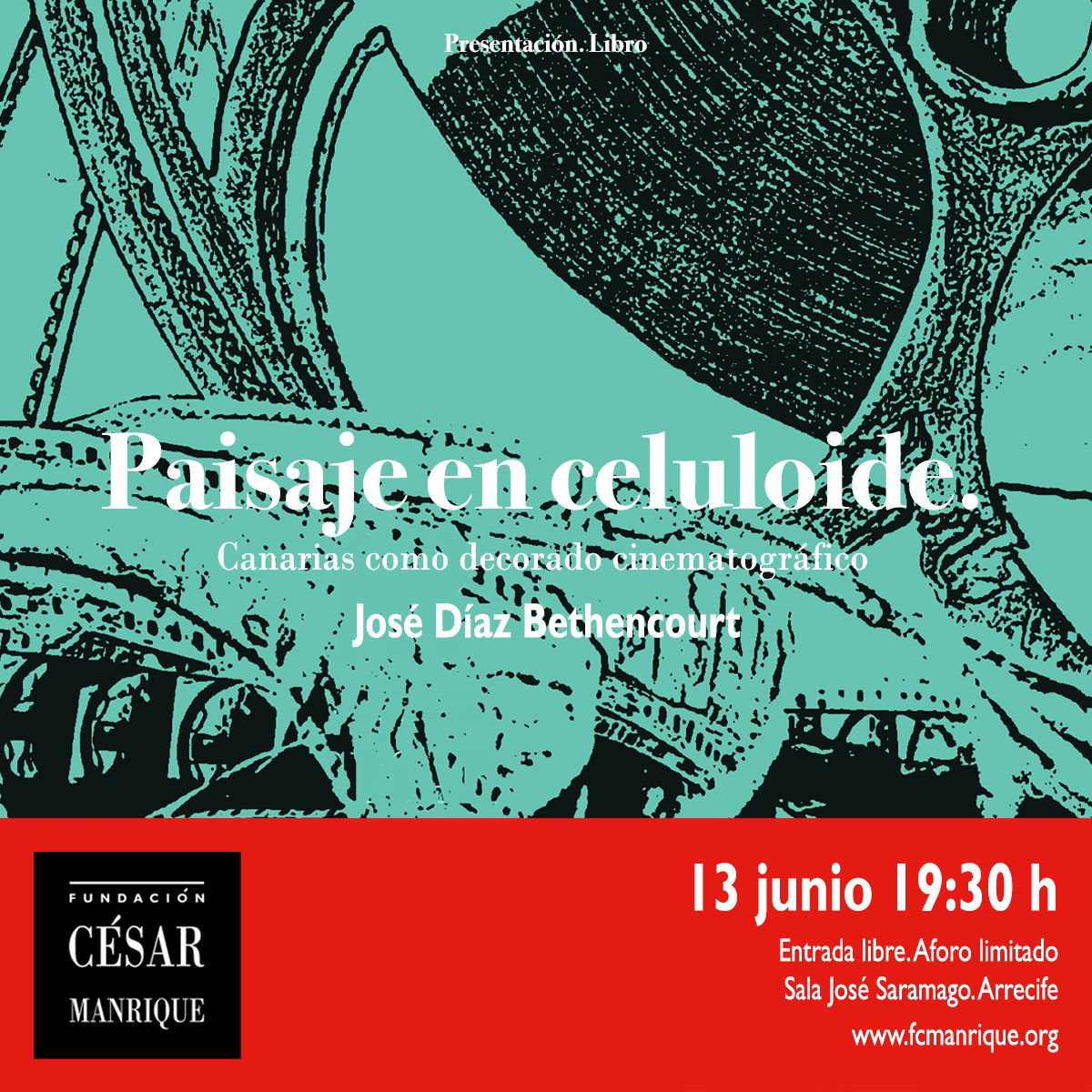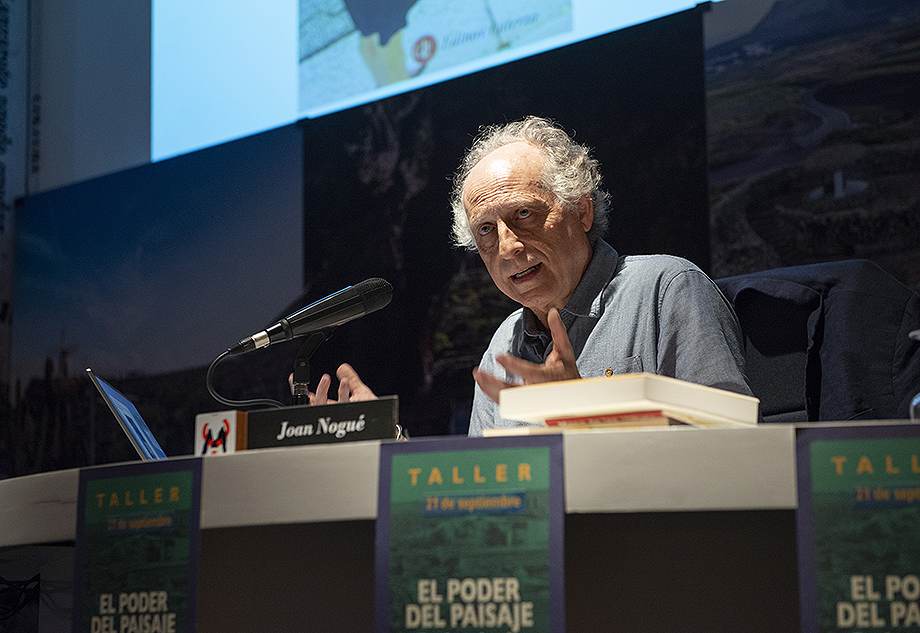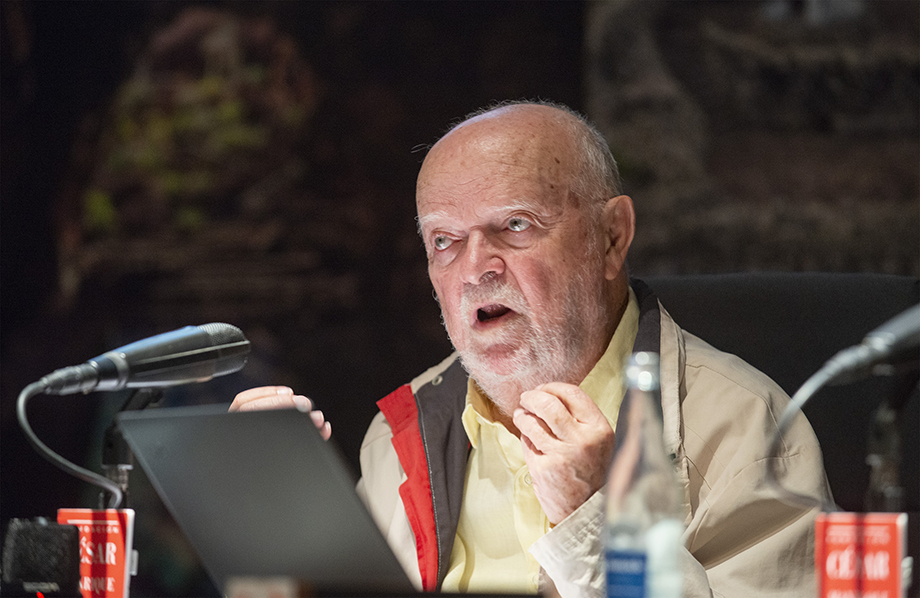A grandes pasos, “calzando las botas de siete leguas”, la catedrática de Historia del Arte, Aurora Fernández Polanco, recorrió con su conferencia “La naturaleza como no-paisaje: acciones, estudios y labores desde el arte contemporáneo” el camino de la separación entre la cultura y la naturaleza desde el siglo XVIII. Fue un camino convertido en comedia del arte en tres actos: el primero, para contar el nacimiento de esa distancia, el segundo con las escenas que se apropian del territorio como lugar y el tercer acto, “aterrizados ya en la tierra”, en el que expuso las prácticas actuales desde la conciencia de la colaboración necesaria entre todas las disciplinas.
El camino comenzó por pensadores como Rousseau y su obsesión por la totalidad, que ya enmarca la naturaleza como paisaje, o Goethe que se mudó a una casa en el campo, o Kant que “si hubiera tomado tierra, otro gallo nos hubiera cantado”, señaló Fernández Polanco. Son autores influidos por lo que Almudena Hernando denomina la fantasía de la individualidad, “como si no dependiéramos unos de otros”. Es un momento de sublimación en el que domina la estética de “lo pintoresco que alegra el ojo”, pero no es una mirada inocente porque existe relación entre el paisaje y la ideología, y entre el paisaje y el poder. La conferenciante puso diversos ejemplos de cómo se separa el paisaje de la naturaleza. Esos paisajes, por otra parte, se encargan de hacer invisibles los procesos de industrialización que no aparecen en los cuadros de la época. “El impresionismo cumple esa función de enmascarar la industria”. Dicho de manera más gráfica: convierte el humo en nubes.
El segundo acto: el “chispazo del como no”, haciendo alusión al título de la conferencia. Fernández Polanco puso ejemplos del siglo XX de destrucción y construcción del territorio, miradas de artistas que ponen su atención en lo que ocurría en la periferia y el exceso de construcción. Ya se considera el territorio como espacio vivido. Se trata de “ir más allá de las apariencias y aproximarse a las experiencias”, alejarse de la naturaleza como paisaje.
Y después de la naturaleza enmarcada y el territorio vivido, llega el tercer acto, el de “tomar tierra” o sentir la piedra del territorio en el zapato. Este último acto es una búsqueda de soluciones a la crisis ecosocial a través de un cruce entre los saberes populares y académicos y entre diferentes disciplinas. “La naturaleza no es exterior ni inerte” y en este acto se cuestionan las dicotomías anteriores.
Fernández Polanco destacó el trabajo de Jaime Vindel, doctor en Historia del Arte, cuya obra pone el dedo en la llaga sobre cuáles son los imaginarios “que nos han llevado a la estética de lo fósil” con el objetivo de salir de ese marco. La autora puso algunos ejemplos de trabajos de estudiantes de Bellas Artes que ya toman ese camino, con mecanismos de apropiación de espacios y “ganas de humanizar las ciudades”, como la propuesta de ‘A tomar la fresca, que es verano’, talleres de fabricación de bancos o el trabajo de la Fundación Antonino y Cinia en el pueblo leonés de Cerezales del Condado. Este tipo de proyectos toman el paisaje como un medio, no como un fin. En esa misma línea está la iniciativa titulada “El aula de las maravillas”, de Bárbara Fluxá, aparentemente un aula paleobotánica sobre las minas de Fabero que desafía la lógica dualista y en la que se cruzan la modernidad y la naturaleza, que acabó convertida en unas jornadas de diálogo. También expuso el proyecto de agrociudad de Amelie Aranguren sobre Roma y la videocreación Barruntaremos de Asunción Molinos Gordo, que habla de las Cabañuelas como método tradicional de predicción meteorológica.
Los tres actos, en definitiva, se funden en una sola preocupación: conocer y amar la pequeña parte del mundo que pisamos. Fernández Polanco terminó su intervención señalando que tanto los academicistas como aquellos que representan el saber popular, “están en el mismo saco” y estarían de acuerdo tanto en el Manifiesto por la sostenibilidad de Lanzarote de la Fundación César Manrique como en que “crecer indefinidamente ya es retroceder indefinidamente”.
Más información: Nota de prensa
Grabación de la conferencia: Grabación